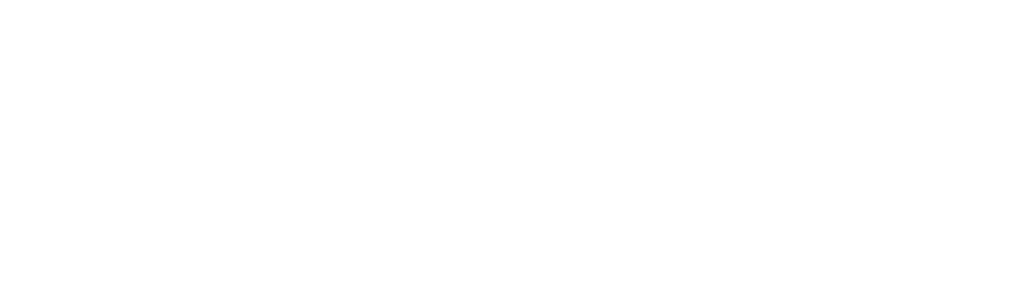La importancia de la deontología jurídica en materia de desaparición forzada, en México.
Por: Sara Gabriela Laris Villamil

Dentro de la generalidad que define los parámetros de la deontología jurídica actual, partiendo de su definición como el estudio del deber ser dentro del campo jurídico-legal (Zamora, 2020, p. 149), el pensar que hay una serie de normativas dentro del actuar de las personas encargadas del aparato no solo institucional jurídico, sino del gubernamental, legislativo y todos los que abarcan decisiones comprometidas con una normativa establecida dentro de una sociedad, en quienes recae la seguridad y cuidado de bienes materiales e inmateriales, pero especialmente de la ciudadanía, a la cual permean los valores no solamente determinados por la ley.
A lo largo de la basta existencia del ser humano, aquellos parámetros instaurados por las jerarquías son un sistema que tiene como tarea principal fungir como regulador, que autoriza y restringe a dichas autoridades encargadas de interpretar, hacer valer o instaurar la ley o normativas para establecer un comportamiento determinado en la población, así como sus derechos, responsabilidades y debidas sanciones al incumplirlas. Eso no significa que directamente sea un reglamento al que se pueda acceder en papel (en algunos casos), o sea un tratado a seguir paso a paso ante ciertas situaciones, teniendo la razón como guía; se piensan como una guía de comportamientos para llegar al resultado más deseado. En el caso de la deontología jurídica, es casi en su totalidad circunstancial.
Pero ¿qué ocurre cuando estas series de pretensiones se ven cruzadas por un problema que rebasa los aparatos de justicia actuales, o incluso el manejo de los mismos son parte del problema? Actualmente en México existe un problema que ha rebasado en muchos aspectos a casi todas las instituciones encargadas de la repartición de justicia, cuidado y protección en materia de seguridad; la desaparición forzada. Dentro de este último sexenio, la delincuencia en el país, así como la inseguridad ha ido en incremento, viéndose reflejado en la cifra de pronas desaparecidas a nivel nacional. Entre agosto del año pasado y marzo del presente, se declaró por parte de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Luisa María Alcalde, que el número de personas cuyo paradero es desconocido es de 99,729, aludiendo a que dicha reducción se debe a la localización de 20,734 personas a partir de la movilización de recursos y servidores públicos (Zerega, 2024).
Dentro de los argumentos de gobernación, se alude a una búsqueda constante generalizada, en donde las personas son encontradas vivas o muertas, pero esto parece ir más allá; y eso está incrustado dentro de los servidores públicos y su trato con las personas, ya sean los familiares de los desaparecidos, o con las mismas personas en calidad de desaparecidas.
Caso a analizar dentro del presente escrito el caso de la desaparición forzada en la República Mexicana (Torres Hermoso, 2021), mismo que se ha vuelto más que un problema de seguridad pública, relacionado con una serie de factores como la delincuencia organizada, pero que también tiene detrás una institución que no está rindiendo cuentas, pero que sobre todo no tiene ningún interés dentro de lo que la problemática exige, tanto como medidas de protección así como de la solución de los acontecimientos ya suscitados; es el plantear un marco ético de análisis (Pazos, 2015) que pueda esclarecer el por qué es que no hay una solución, o al menos, una iniciativa por parte de las autoridades y del aparato judicial a nivel nacional por dar una respuesta efectiva ante las víctimas de tal delito, no solo teniendo como bases la Ley en materia de Personas Desaparecidas (Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 2022), sino la actitud ante el delito de los juristas abogados y personas laborando en las instituciones, más allá de la ley.
Deontología jurídica en México.
Ética, moral y valores.
Partiendo de la definición etimológica de ética (del griego ήθος, costumbre o carácter), siendo la primera variante en la definición que aludía a los comportamientos dentro de una comunidad, mientras que la segunda son aquellas actitudes que tienen un individuo dentro de su vida. En el caso de la palabra moral (del latín mos) es una traducción aproximada del ethos griego, que significa costumbre, hábito o procedimiento, pero también carácter o esencia; uno siendo el aplicado dentro de la esfera pública y el otro dentro de la esfera privada. Aunque, dentro del latín se encuentra el adjetivo moralis, que sería más lo que concierne a las costumbres o carácter, que sería más la forma en la que se refiere a una persona que actúa en cuanto a unas costumbres o hábitos determinados (Zamora, 2020).
Pese a que dentro de muchas perspectivas se suele aludir a que la ética y moral son sinónimos, correspondientes entre sí o que uno significa al otro, también hay que tomar las definiciones actuales del uso de ambas palabras. Si bien la ética se ha establecido como una rama de estudio, que puede contener la moral en tanto a que se revise y se compare, no necesariamente es algo definible o de carácter estricto al contrario de la moral, que en la mayoría de los casos se piensa como un sistema normativo de juicios que refieren a actitudes del ser humano, que directamente se tienen como una obligación sin posibilidad de negociación o crítica determinados (Zamora, 2020); son algo establecido por una mayoría dentro de una población, que acuerdan cómo deben de ser los comportamientos de todos los individuos, sean favorables o no. Y si bien, se puede establecer que hay más de una moral dentro de una población, siempre habrá una que destaque o esté por encima de las demás, siendo la misma que dictamina por sobre de las demás en favor de que se comporten de forma similar a su hegemonía.
Ambas forman una importante estructura para la convivencia, sin necesariamente valorarlas como buenas o malas; la ética y la moral no deben de ser evaluadas ante estándares tan cerrados como buenos o malos, ya que la determinación de lo que es bueno o malo puede caer en actitudes tendenciosas o subjetivas, que resultarían en beneficios para una minoría o mayoría, dejando de lado la colectividad. Entonces, presentar una serie de comportamientos más allá de futuras o probabilidades que determinen bajo un prejuicio, debe de haber un reconocimiento de la humanidad del otro en tanto que esos comportamientos no sean una fantasía, sino más bien una posibilidad latente; la deontología planea no solo un deber ser, sino una actitud ante los demás en tanto que son personas, más si es que hablamos de deontología jurídica, volviéndose una actitud ante el otro en tanto que se debe de asegurar sus derechos, acceso a la justicia y debido cuidado a los dos anteriormente mencionados.
Actitud ante el desaparecido.
Dentro de los factores que envuelven la desaparición de una persona hay dos que son de especial relevancia; la comunicación y el acceso a la justicia. O desde una perspectiva filosófica:
La lógica moral organiza un modo particular de habitar el mundo que protege a los que permanecen bajo su “ámbito de inmunidad”, pero al mismo tiempo ignora y desprecia a quienes no considera personas al proclamar que carecen de dignidad. A estos se los puede eliminar sin guardar ningún sentimiento de culpa. Este carácter excluyente, anidado en toda moral, opera como una lógica de la crueldad cubierta por una especie de “manto” que oculta la vergüenza no solo colectiva, sino de la persona misma para evadir la responsabilidad por los seres dañados. Se trata de una lógica que administra y teje formas específicas de relación con los demás y con nosotros mismos, de un mecanismo que integra y excluye, respeta y extermina; un procedimiento que acciona de manera paradójica en el terreno legal, judicial, económico, político y sociocultural (Delgado Parra, 2022).
Cuando hablamos de la comunicación, es hablar de todo el medio de difusión encargado de dar la noticia a conocer; desde la alerta por desaparición hasta la cobertura en medios como la televisión, periódico y medios electrónicos, pero la relevancia no está en solo darla a conocer y ya, sino el cómo es que se da a conocer la desaparición de la persona.
Si bien la distinción entre desaparición voluntaria, forzada o de carácter criminal (en el caso de secuestradores de menores por familiares o abducciones) (Torres Hermoso, 2021), existiendo el supuesto de que un gran número de desapariciones son consideradas como voluntarias; si por ser joven existe la posibilidad de haberse escapado con su pareja, si es que tiene un color de piel o condición socioeconómica la posibilidad de estar en negocios ilícitos, si era de cierto oficio o laboraba por cierta zona fue una situación en la que se situó para ponerse en riesgo; todas las valoraciones anteriores parten de una subjetividad que pretende caracterizar a esa persona, sin ningún fin en el que se pueda resolver el problema y este es, encontrar a la persona desaparecida.
Parece ya más una normalidad el saber dentro de las noticias y en los medios gubernamentales con una indiferencia enorme de la situación. Pero mucho antes que todo, se debe tener presente que la noticia, que más allá de la comunicación del hecho es una construcción social en la que se reconoce (y no) una serie de determinaciones humanas que concluyen si un evento es noticiable, no y qué se puede hacer con éste (Torres Hermoso, 2021). Pensar en que es una construcción abre un panorama poco pensado dentro de la noticia y es la construcción de la realidad, que incide en el pensar del público al que se le informa respecto al hecho, forjando una opinión en los consumidores a partir de los intereses, pretensiones del medio de comunicación que parte, no por la situación de la desaparición, sino de situaciones que sería prudente definir como accidentales o secundarias (color de piel, situación socioeconómica, género, preferencia sexual, nivel de estudios, situación familiar, entre otras). Que si bien dar a conocer buena parte de los hechos de la persona desaparecida para su localización, no funciona así en la percepción de los consumidores de la noticia, sino que se toman como causas de la desaparición, más allá de pensar en la situación de seguridad a nivel nacional.
En el caso del acceso a la justicia, específicamente en México, la actitud que se tiene ante la persona desaparecida parte más que de un prejuicio; la instrucción de las personas que se encuentran dentro de los aparatos y sistemas institucionales encargados de seguridad o jurídicos son deficientes, no solamente debido al escaso presupuesto que se les da, sino también de lo que al deber ser corresponde dentro de sus labores. Podríamos argumentar que el trato es desdeñado, insensible y con poca intención de resolver el delito; el tiempo es primordial al momento en el que se notifica la desaparición de una persona (en las circunstancias que sea) por la movilidad y el nivel de riesgo que puede correr la persona desaparecida. Desafortunadamente, justo a partir del desinterés e indiferencia es que la revictimización es constante; de los familiares o de la persona desaparecida, se suele no tomar con la debida seriedad que el que una persona sea privada de su libertad y no se le vea más.
Y si no fuera suficiente, la forma en la que se les trata al momento de querer acceder a las instituciones jurídicas para iniciar su debida investigación, se encuentran con más que solo poco presupuesto para su debida búsqueda; nuevamente la indiferencia ante la persona desaparecida y sus familiares se hace notar dentro de esta estructura.
Y ¿dónde entra la deontología aquí?
Parece demasiado obvio, pero incluso las obviedades ante los ojos necios de la indiferencia, que se obligan a no ver; el pensar y reconocer la humanidad del otro, la importancia de su seguridad y de su permanencia en el mundo solo por el hecho de ser persona. Dentro del deber ser, de las personas encargadas del sistema de seguridad y jurídico no solo son los policías y abogados, abarca mucho más. Desde los y las secretarias hasta los jueces están implicados, solo por el simple hecho de que forman parte de un sistema en el que la cooperación mutua y trabajo en conjunto en primordial.
Conclusiones.
El caso de México es peculiar, ya que dentro de los aparatos gubernamentales, de defensa de los derechos y exigencia en materia de obligaciones de la ciudadanía, faltas y resolución de conflictos existe una laguna de acontecimientos, así como de prácticas, que distan mucho de lo que podría ser un actuar en el “deber ser” y las actitudes que comprenden dentro de las expectativas que conforman al abogado/a mexicano/a, haciendo que los procesos no solamente se vean rebasado por la demanda de la sociedad, sino que se vean entorpecidos, poco satisfactorios o nulos.
Lo que más resuena es la indiferencia ante la otra persona; esa insensibilización de la población en general ante un hecho tan cruento como la desaparición de una persona, y que aquellos quienes se encargan de la búsqueda son los familiares, mismo que hablan de esta indiferencia como un hecho que los atraviesa diariamente (Hernández, 2023)
Falta demasiado dentro de la sociedad mexicana para abrazar un hecho tan violento como el que una persona desaparezca, lo suficiente como para que la población mexicana se sensibilice lo suficiente como para interesarse, solo por el hecho de ser persona y merecer vivir.
Bibliografía.
Delgado Parra, C. (2022). La lógica de la crueldad y las desapariciones forzadas en México. Andamios, 19(50), 47–76. https://doi.org/10.29092/uacm.v19i50.944
Hernández, D. (2023). Indiferencia, un problema que los Colectivos de personas desaparecidas piden desterrar. El Sol de Puebla | Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Puebla y el Mundo. https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/indiferencia-un-problema-que-los-colectivos-de-personas-desaparecidas-piden-desterrar-10610612.html
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. (2022).
Pazos, L. P. (2015). Las víctimas en el sistema procesal penal reformado. Derecho PUCP, 75, Article 75. https://doi.org/10.18800/derechopucp.201502.014
Torres Hermoso, P. (2021). Factores que inciden en la cobertura mediática de personas desaparecidas. Criterios de noticiabilidad y deontología profesional. Egregius. https://idus.us.es/handle/11441/107681
Zamora, F. J. C. (2020). Sobre ética y moral algunas precisiones útiles para estudiantes de deontología jurídica. Revista de Ciencias Jurídicas, 153. https://doi.org/10.15517/rcj.2020.44533
Zerega, G. (2024). Casi 100.000 desaparecidos en México: El Gobierno reduce en 20.000 la cifra oficial. El País. https://elpais.com/mexico/2024-03-18/casi-100000-desaparecidos-en-mexico-el-gobierno-reduce-en-20000-la-cifra-oficial.html
@ COPYRIGHT 2024 UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA A.C. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS